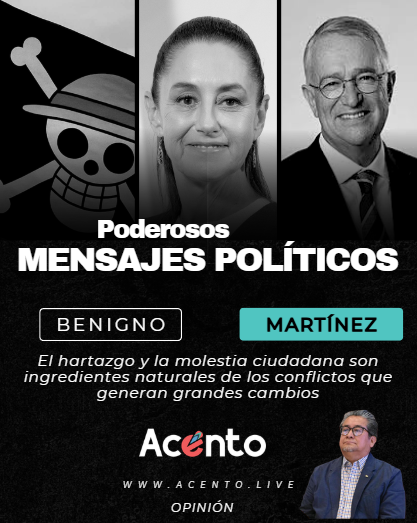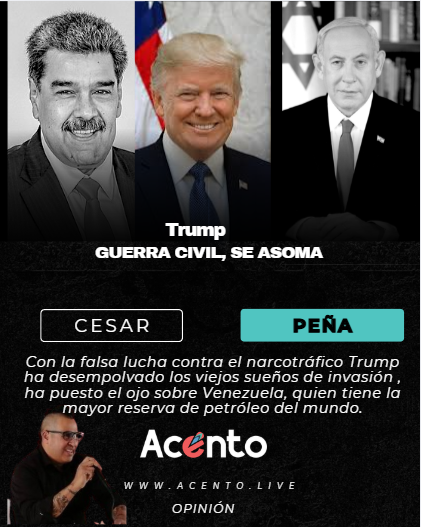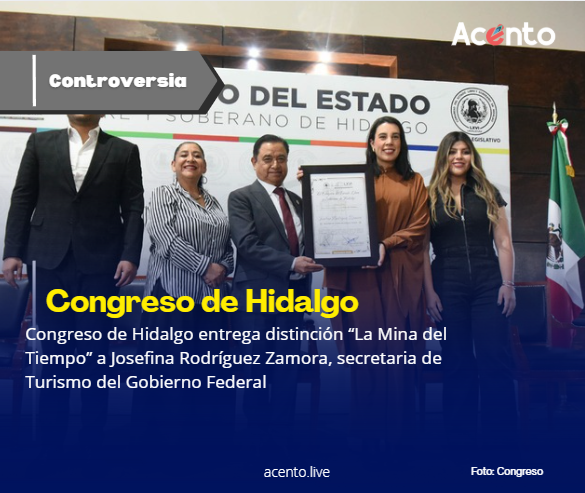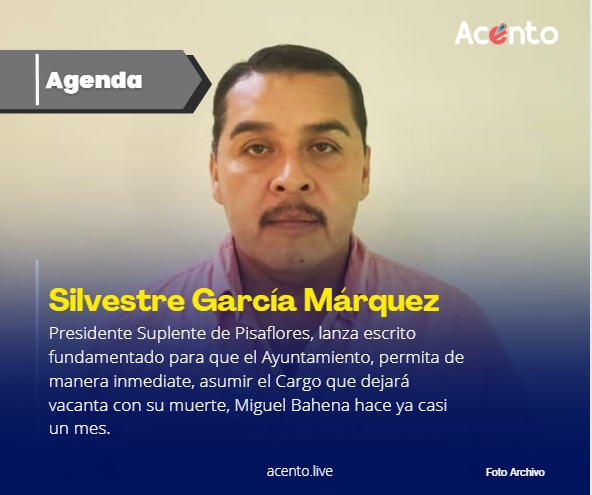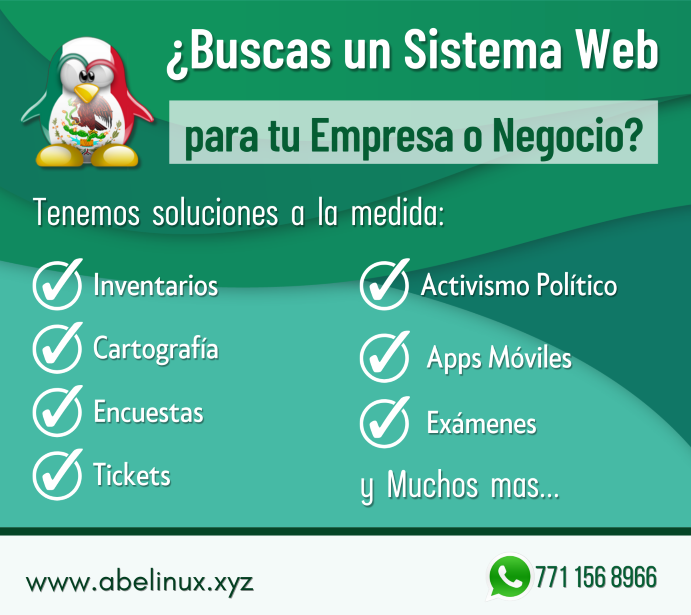Guerras y recesiones: la geopolítica del desvío en la historia de Estados Unidos
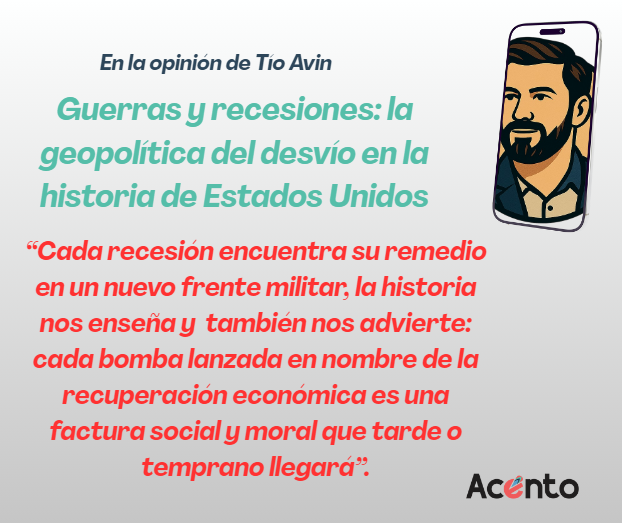
A lo largo de más de un siglo, Estados Unidos ha sabido conjugar con singular eficacia
dos elementos que raramente deberían mezclarse: crisis económicas internas e
intervenciones militares externas. A partir de un análisis histórico que repasa desde la
guerra hispano-estadounidense hasta las operaciones posteriores a la Gran Recesión, se
revela una constante perturbadora: cuando la economía tambalea, la guerra aparece
como válvula de escape.
El patrón es recurrente, en 1898, saliendo del Pánico de 1893, Washington encontró en
Cuba, Puerto Rico y Filipinas no solo nuevos territorios, sino nuevas distracciones, la
entrada a la Primera Guerra Mundial supuso un renacimiento económico tras la recesión
de 1913–1914. Y ni qué decir de la Segunda Guerra Mundial: la Gran Depresión solo fue
superada completamente con la movilización bélica total.
¿Casualidad o estrategia? Desde la politología, es legítimo cuestionar si estas
intervenciones responden a imperativos de seguridad nacional o si, en determinados
contextos, son utilizadas como instrumento de cohesión interna y de legitimación política,
las guerras de Corea y del Golfo, por ejemplo, arrancan justo tras recesiones y coinciden
con caídas en la aprobación presidencial. ¿Milagros del azar o cálculo frío?
Hay casos que escapan a esta narrativa: Vietnam no solo no salvó a la economía
estadounidense, sino que la hundió en estanflación e inestabilidad. Pero incluso en los
errores, el aparato militar-industrial fue alimentado y fortalecido, en las décadas siguientes,
intervenciones más breves o quirúrgicas –como Granada, Irak o Libia– mantuvieron ese
equilibrio perverso entre despliegue bélico y justificación política en medio de turbulencias
económicas.
Como abogado, sé que el uso instrumental del derecho para justificar conflictos bajo
marcos como el de “intervención humanitaria” o “seguridad preventiva” ha sido clave para
revestir de legalidad lo que muchas veces es una decisión de conveniencia política, y, que
el relato de la guerra como redentora económica es una narrativa peligrosa que fortalece
la idea de que el conflicto externo puede ser solución a los problemas internos, cuando en
realidad solo posterga las reformas estructurales necesarias.
Estados Unidos no es el único país que ha recurrido a este expediente, pero su peso
global, militar y mediático hace que cada una de sus decisiones bélicas tenga efectos
desproporcionados en la arquitectura internacional, y por eso mismo, debemos dejar de
normalizar el uso de la guerra como política pública anticrisis.
No puede pasar desapercibido que cada recesión encuentre su remedio en un nuevo
frente militar, la historia nos enseña, sí, pero también nos advierte, y en este caso, la
advertencia es clara: cada bomba lanzada en nombre de la recuperación es una factura
social y moral que tarde o temprano llegará.